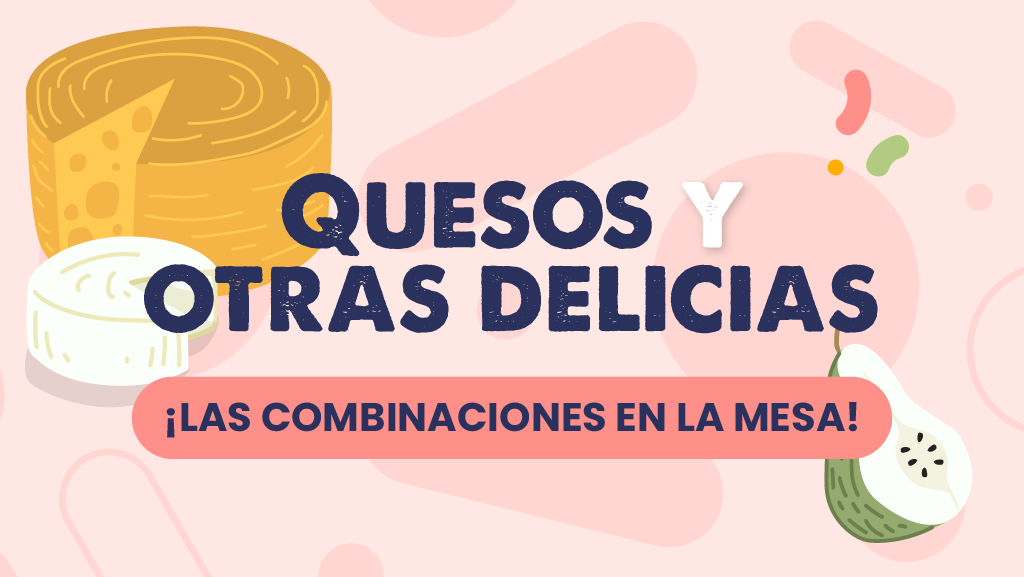Damos por sentado que cocinar es utilizar el calor para transformar las materias primas en buenos platos. Sin embargo, las altas temperaturas abruman los ingredientes y los cambian de muchas maneras: afectan a su textura, sabor, nutrientes, digestibilidad. Son capaces de dar forma a moléculas que no existirían sin su intervención.
En este artículo exploraremos los efectos y la influencia del calor en los alimentos y realizaremos un experimento científico sobre la disolución de sólidos en líquidos, un fenómeno tan sencillo como esencial para muchas preparaciones culinarias.
Comprender estos procesos nos permite mejorar nuestras habilidades en la cocina, ¡creando mejores platos con menos esfuerzo!
Una cuestión física: los cambios de estado
El calor es un poderoso agente capaz de provocar los llamados cambios de estado en la materia, fundamentales para muchas técnicas culinarias. Un ejemplo clásico es la transformación de un sólido en líquido. El hielo se convierte en agua cuando se calienta y, al hacerlo, absorbe energía en un proceso conocido como fusión. El calor puede ir más allá, convirtiendo el agua en vapor mediante la evaporación. Ocurre cuando el agua alcanza el punto de ebullición y las moléculas se mueven lo suficientemente rápido como para escapar a la fase gaseosa. El agua es, por supuesto, un ejemplo por encima de todo, ça va sans dire.
Estos cambios de estado son fascinantes desde el punto de vista científico, pero también son la base de muchas preparaciones culinarias. La fusión de la mantequilla suele ser uno de los primeros pasos en la preparación de salsas y postres, mientras que la evaporación del agua es esencial para la concentración de sabores en reducciones y salsas. Otro ejemplo práctico que implica un cambio de estado es la fusión del queso. Al preparar una fondue de queso o una salsa de queso, el queso sólido calentado pasa a estado líquido y puede mezclarse con otros ingredientes para crear mezclas de sabores. Si lo deseamos, podemos pasarlo después bajo el grill caliente del horno o dejarlo enfriar. El estado físico del queso volverá a cambiar y obtendremos de nuevo un plato con diferentes texturas.
Durante estos cambios, dependiendo de los ingredientes de los que partamos, las reacciones químicas que se producen se asemejan a las interminables pizarras de las aulas de cine, en las que los profesores empiezan a escribir para quitar la tiza largas -y soporíferas- horas después. En el fuego, esas mismas reacciones pueden producirse en cuestión de minutos o incluso segundos.
¡Repasemos algunas de las transformaciones químicas más importantes que tienen lugar en la cocina debido al calor!
Los efectos químicos del calor en los alimentos
DESNATURALIZACIÓN DE PROTEÍNAS
Las proteínas son moléculas más o menos complejas que pueden encontrarse en muchos alimentos. Últimamente, la moda hace que se asocien con el término «fit», dando a entender que son buenos para ti, mejores de hecho, que otros nutrientes importantes como los hidratos de carbono. Por eso se desprecia la pasta, el pan y los derivados de la harina, en detrimento de los alimentos ricos en proteínas. Este concepto no tiene razón de ser, desde un punto de vista científico. Además, la propia harina contiene cierto porcentaje de proteínas, y no pocas: ¡en la harina de trigo encontramos una media de 14 g por cada 100 g de producto! Cuidado cuando reduzcamos un alimento, complejo en su interés, a una simple molécula: casi siempre nos equivocaremos.
Las proteínas que contienen los distintos alimentos son muchas, pero todas ellas se construyen a partir de una mezcla de bloques de construcción llamados aminoácidos. Digo mezclar porque hay 20 aminoácidos diferentes en la naturaleza, y pueden combinarse de distintas formas y con distintos porcentajes según la proteína que vayan a formar. Dependiendo del alimento que consideremos, ¡encontraremos una mezcla de proteínas diferente!
¿Y qué ocurre cuando los calentamos?
Cuando se someten al calor, las proteínas tienden a desnaturalizarse, es decir, a perder su antigua conformación espacial. De hecho, los átomos que las componen se unen para formar estructuras incluso muy grandes -a escala de las moléculas- e intrincadas. El modo preciso en que las proteínas se disponen en el espacio, su forma, es esencial para que realicen su función, es decir, la tarea para la que se sintetizan a partir de un cereal o una legumbre, animal o vegetal. Los enlaces de los átomos que componen estas moléculas están fuertemente influenciados por el calor, que es capaz de romperlos haciendo que los aminoácidos se desenrollen y entrelacen de forma diferente. El resultado en la cocina puede ser diferente según el ingrediente que estemos manipulando y su interacción con las demás moléculas de la olla.
¿Un ejemplo de desnaturalización proteica visible a simple vista?
¡Cocinar huevos! La albúmina, cuando se vuelve blanca de transparente, es la prueba visual de la desnaturalización de las proteínas que contiene. Esto también sugiere que la forma que adoptan las proteínas influye en la forma en que se atrapa y refleja la luz, así como en su olor y sabor. Los que comen huevos crudos saben de lo que hablo. Yo no, no puedo consumir huevos crudos, pero en fin, ¡es de dominio público!
Otros ejemplos visuales de la desnaturalización de las proteínas durante la cocción son los colores que adquieren el pescado o la carne. El pescado, de translúcido y liso, suave, pasa a tener un color más intenso, opaco y desmenuzable al tacto. La carne roja se vuelve marrón cuando está bien cocida, y tiene una textura más firme. Y luego están los quesos, que pueden girar, disolverse en el disolvente o formar grumos según la cantidad de proteínas que contengan y la cantidad de agua que contengan.
La cuajada, de la que hablamos en el artículo en el que expliqué cómo se elaboran los quesos, es precisamente el producto de la desnaturalización de las proteínas de la leche por un agente que tiene este poder: ¡hacerlas perder su estructura original y convertirlas en una malla!
CARAMELIZACIÓN O DEGRADACIÓN DE LOS AZÚCARES
Hemos visto que hay muchas proteínas diferentes, compuestas por mezclas únicas de aminoácidos, que pueden dar resultados muy distintos. En cambio, la caramelización parte de muy pocas moléculas: sacarosa, es decir, azúcar de cocina, o glucosa o fructosa. Sólo hace falta una de estas moléculas para hacer posible la caramelización, y el resultado es la formación de miles de compuestos diferentes cuya composición y estructura precisas aún desconocen en parte los químicos. Sabemos que el diacetilo es responsable de las notas mantecosas del caramelo, y que hay algo así como cien moléculas diferentes responsables de su color marrón.
El azúcar empieza a licuarse a 160°C. Sus moléculas empiezan a romperse y los fragmentos reaccionan entre sí para formar toda una serie de compuestos aromáticos marrones. A medida que aumenta la temperatura y las moléculas de azúcar se descomponen, hay un momento intermedio al que debes prestar atención porque la consistencia del conjunto parecerá un gran terrón de cristales. Necesitarás algo de tiempo y paciencia para ver cómo se licúa la mezcla. Después, según el momento en que paremos la cocción, obtendrás una mezcla de color que va del amarillo al rojo oscuro, marrón o, si se ha calentado demasiado y ha empezado a degradarse, ébano. Aquí, si llegamos a este punto, puede ser mejor no consumir caramelo, que contendrá moléculas potencialmente peligrosas.
GELATINIZACIÓN DEL ALMIDÓN
Los encontramos en la pasta, el pan, los bollos, el arroz, las patatas y todos los cereales en general: ¡cuando los comemos, nos estamos abasteciendo de almidones!
¿Qué es el almidón?
El almidón es un hidrato de carbono complejo insoluble en agua que se utiliza como reserva energética en las células vegetales. Es la fuente más importante de hidratos de carbono que puede ser absorbida y utilizada por el metabolismo celular humano. El almidón se encuentra en grandes cantidades en vegetales como los tubérculos, los cereales y las legumbres, y a su vez está formado por dos azúcares llamados amilosa y amilopectina. La amilosa y la amilopectina del gránulo de almidón son insolubles a temperatura ambiente y no pueden ser digeridas por nuestras enzimas. Para que se vuelvan digeribles, la estructura cristalina del almidón debe cambiar «rompiéndose» y adoptando las características de un gel: de ahí el término gelatinización.
La gelatinización del almidón es posible por calentamiento en agua: el almidón se hidrata, se hincha y pierde su estructura cristalina. Como la amilosa y la amilopectina se unen al agua, se observa una disminución del agua libre al hornear pan, pasta, etc.
El almidón gelatinizado forma una masa capaz de incorporar otras sustancias, lo que nos da la posibilidad de crear muchos platos diferentes o espesar alimentos que parecen demasiado líquidos.
Curiosidad: es posible hacer parte de la preparación de la pasta en agua fría, dejándola en remojo. Lo sé, te da grima, pero puede ser interesante experimentar con aguas aromatizadas cuyos sabores empapen la pasta. O puedes probar a cocinar en el microondas, del que se pueden encontrar varias versiones en los motores de búsqueda. Aunque esté lejos de nuestra tradición, ¡todo puede ser una excusa para convertir la cocina en un laboratorio y probar distintos métodos de cocción!
Esto es lo que hacen los grandes chefs.
En estos tres párrafos hemos visto algunos ejemplos de cómo actúa el calor sobre las moléculas básicas de los alimentos, pero nos hemos saltado varios. Piensa, por ejemplo, en las grasas, que no hemos tocado aquí, y en cómo cocinar verduras o carne en una sartén caliente permite que el aceite, o la mantequilla, extraigan e intensifiquen aromas y sabores. O las reacciones de Maillard, una serie muy complicada de transformaciones durante la cocción de alimentos que contienen azúcares y proteínas: la carne, el pan y los alimentos fritos son sólo algunos ejemplos. Piensa en la corteza marrón y fragante, en los aromas que invaden la cocina durante estas preparaciones. Son las reacciones de Maillard, ¡las mismas que te hacen la boca agua sólo de pensarlo!
Saber controlar el calor también es importante en cuestiones de seguridad alimentaria, donde, por ejemplo:
- Mediante el uso de altas temperaturas en determinadas condiciones, nuestra especie ha conseguido entender cómo esterilizar ciertos tipos de alimentos, alargando su vida útil.
- El uso incorrecto de la temperatura puede provocar la formación de compuestos perjudiciales para la salud, como la costra negra de los alimentos quemados. La carne, el pan, las patatas fritas, las verduras, cualquier alimento que se deje demasiado tiempo al fuego puede quemarse y se forman una serie de moléculas peligrosas y potencialmente cancerígenas, como la acrilamida.
- En algunos casos, el calor puede acelerar la descomposición de los alimentos, sobre todo si no se almacenan adecuadamente o si se exponen a altas temperaturas durante largos periodos de tiempo.
- En términos más generales, la cocción de diversos alimentos garantiza su seguridad desde el punto de vista microbiológico y aumenta la digestibilidad de muchos platos.
Como cabía esperar, hay demasiados efectos del calor sobre los alimentos para abarcarlos en este artículo, pero basta con saber que los hay y tener, como mínimo, una comprensión general de ellos.
Pero ahora, ¡manos a la obra!
Experimentos en la cocina: crema de queso pecorino
Los quesos están formados por un entramado proteínico constituido principalmente por caseínas. Este entramado atrapa agua y grasa en su interior: la proporción en que se encuentran estas moléculas nos ayuda a comprender si ese queso se fundirá cremosa y homogéneamente, si conservará parte de su estructura o si empezará a encordarse.
Utilizaremos pecorino, prefiriendo uno de media curación que no contenga un alto porcentaje de agua, pero tampoco el mínimo. Esto nos permitirá, al calentarlo suavemente, convertirlo en una crema. Recuerda que cuanto más curado está un queso, más fácil es que se formen grumos, así que elige con cuidado. ¡Veamos cómo hacer la crema!
necesitan temperaturas más altas para romper los enlaces entre las proteínas. Si calentamos demasiado las proteínas, se coagulan entre sí, formando grumos y expulsando el agua.
Ingredientes:
- 50 gramos de queso Pecorino Romano semicurado
- 65 gramos de agua hirviendo
- Bol pequeño (apto para baño maría)
- Cacerola
Procedimiento:
- Lleva el agua a ebullición en una cacerola pequeña. Mientras tanto, ralla el queso y ponlo en un cuenco pequeño. Cuando el agua hierva, viértela en el bol pequeño con el queso parmesano y remueve enérgicamente, casi hasta conseguir una emulsión. Dejamos un poco de agua hirviendo en la cacerola, la necesitaremos más tarde. Probablemente no obtendremos una mezcla completamente homogénea, pero el resultado no será malo.
Comentario científico: Al verter agua caliente, las grasas del queso empezaron a fundirse y la malla de proteínas, ya destrozada por el rallador, aflojó aún más su agarre, permitiendo que las grasas y el agua fluyeran fuera de la malla. Para romper completamente la red, hay que aumentar un poco más la temperatura, pero sin exagerar: si llevamos la mezcla a temperaturas elevadas, ¡se formarán grumos!
- A continuación, colocamos el cuenco pequeño dentro de la cacerola en la que habíamos hervido el agua para calentar el pecorino al baño maría. No obstante, mantenemos el fuego apagado para controlar mejor el aumento de temperatura. Si tienes un termómetro de cocina, puedes medir la temperatura: ¡cuando alcancemos los 55 °C alcanzaremos la consistencia cremosa ideal! Si no tienes termómetro, no pasa nada: tus ojos serán tu mejor herramienta para guiarte en este experimento. Pruébalo varias veces hasta que obtengas el resultado que más te convenga. Mis indicaciones son parciales, ¡porque todo dependerá también del queso que hayas comprado!
¿Y después?
Sólo tienes la opción de untar la crema en un mendrugo de pan o echarla en la pasta al dente recién escurrida.
¿Consejo científico?
En lugar de agua hirviendo, puedes utilizar agua de cocer pasta o, alternativamente, agua que contenga almidón. El almidón tiene el efecto de estabilizar la red de proteínas del queso, ¡dificultando su coagulación! El almidón en polvo también se utiliza para espesar salsas y ¡se puede utilizar para hacer fondue de queso!